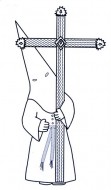Si las comparaciones son odiosas, en el caso de esta pareja, Kate y William, la recurrente vista atrás de todos los comentaristas hacia la boda de Lady Di y Carlos de Inglaterra les ha beneficiado de manera prodigiosa. Lo que se alabó en aquel enlace, la candidez de la novia, su permanente azoramiento, su candorosa juventud, es precisamente lo contrario de lo que se destaca de esta joven licenciada en Historia del Arte, a la que no cabe imaginar en su noche de bodas descubriendo que el novio luce unos gemelos con las iniciales de otra mujer. No. Los tiempos han cambiado. No sólo porque la familia real británica no supo estar a la altura de la propia tradición que tan celosamente defendía sino porque son observados por un público menos incondicional. Los hijos de la Reina Isabel superan la media de divorciados del pueblo británico y es imposible que de la memoria de la gente se borren con facilidad los problemas psicológicos de Diana derivados por un gran engaño, la incomunicación evidente de la pareja y la publicación de embarazosas conversaciones clandestinas del príncipe de Gales con quien luego sería su mujer, Camila. Imposible olvidar la manera torpe en que la reina gestionaría la santificación de Lady Di tras su muerte, esa fiebre algo histérica que despertó aquella que dijo querer convertirse en reina de corazones y que sabía manipular, nunca sabremos con qué porcentaje de premeditación o rencor, el complejo sentir popular.
Los tiempos de Lady Di pasaron. Ya nadie espera que una novia sea una virgen cándida en manos de un pigmalión distraído, con la cabeza en la cama de una mujer madura. El mejor homenaje que puede hacerse a aquella joven esposa que se convirtió, a fuerza de desengaños, en una mujer compleja, está en manos de su primogénito William, que está mostrando, con su actitud, los beneficios que una madre cariñosa aporta al equilibrio psicológico de un hijo que tendrá que enfrentarse a una vida llena de códigos y rigideces.
Y en esto hizo su aparición Kate Middleton. Entró en la vida de William de la manera más natural: como compañera de aulas en la universidad. No fue un noviazgo propiciado por la familia: Kate se cruzó con la mirada del joven o viceversa. Ya está. Y ahí comenzó un noviazgo largo, interrumpido por alguna sonada ruptura, con poca intervención de las familias y un deseo, expresado a la prensa por la casa real, de dejar a la pareja, en la medida de lo posible, que encontrara su camino sin presiones externas. De esta manera, han llegado al altar tras siete años de convivencia. Kate no es una chica en busca de su estilo: es una mujer que ya lo tiene. Parece convivir sin tensión aparente con la presencia continua de la prensa y es capaz de darse una vuelta por Londres días antes de la boda para hacer unas compras. Sonríe con facilidad, tiene un físico poderoso, es muy atractiva, no va vestida de inglesa cursi ni abusa de los colores pastel, es una morena rotunda, capaz de teñir de tonos más vivos la empecinada genética de la descolorida familia británica.
William tampoco es su padre, de lo cual parece alegrarse todo el mundo, hasta me temo que se alegra la reina. No ha habido manera de recomponer la imagen de ese hombre tieso que vio cómo su intimidad era cuestionada por tabloides y prensa seria. El joven que veíamos esta mañana esperar a la novia en el altar de la Abadía de Westminster es un hombre que sabe que despierta simpatías y que ha aprendido a navegar desde niño por aguas difíciles; posee más atractivo físico que su padre, aunque los años le están monarquizando los mofletes, lo cual no es una buena noticia pero tampoco mala. Es un comentario al bies, puramente estético.
La boda ha sido un poco sosa. Dicen. Lo he leído en algún medio español, en América, en cambio, desde he seguido el evento, siempre asisten fascinados a todo lo que tenga que ver con la realeza europea. Todo es gorgeous, nice, fantastic. Bueno, bueno, no tanto, pero a mí en particular me ha gustado esa sosería. No están los tiempos para la desmesura, aunque cualquier boda real lo es en sí misma, pero ha sido una desmesura bajo control; tampoco sería lógico volver al kitsch de aquella otra boda, esa con la que siempre comparamos ésta. Los novios estaba significativamente tranquilos: ¿cómo se casa uno cuando lo están viendo dos millones y medio de personas? La vuelta al palacio ha estado plagada de sonrisas, de miradas y de ese lenguaje común, secreto y privado, que tienen las parejas aunque estén observados por la multitud.
+