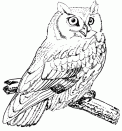La Biodiversidad
«No os creáis todo lo que escribo, que a mí me encanta el campo… rodeado de rascacielos. O sea, Central Park»
Elvira Lindo
Estoy espesa. Es que no he dormido demasiado bien estas noches por culpa de la biodiversidad. Cuando estoy a punto de caer en brazos de Morfeo, mi santo empieza su cacería de mosquitos (véase capítulo «El señor de las moscas»). Claro, eso ya me pone en un estado de cierta excitación, no precisamente sexual, que me impide volver a conseguir el momento alfa, y aun con todo, consigo volver a dormirme, pero es que en los últimos días un búho se me ha ido a colocar al lado de la ventana, y no es obsesión, pero hay veces que me parece que lo tenemos dentro de la misma habitación. Uh, Uh, Uh. Eso hace el tío durante dos o tres horas. Yo empiezo a dar vueltas por la cama, me subo y me bajo mi colchón con el mando (estoy con mi colchón que no meo), enciendo la luz a ver si la literatura me hace olvidar al pajarraco, pero lo único que consigo es que mi santo se despierte. Y yo, en el fondo, me alegro (alguna miseria tenía que tener yo), porque sufrir insomnio en soledad no va conmigo. Yo soy muy de pareja. Mi santo se despierta y me mira con ojos asombrados:
—Es que no me lo explico, vida mía, caes como una piedra en Madrid, donde no paramos de oír coches, pitidos y a los chicos de la consabida cultura del botellón, permitida por la derecha y aplaudida por la izquierda en una sociedad en la que nadie quiere adoptar una posición impopular de cara a la juventud, porque aquí todo el mundo quiere ser simpático, no vaya a ser que te tomen por reaccionario, porque ésa es otra, aquí discrepas un poco y ya te han tachado de…
—Mata a ese búho —le digo, por centrar un poco la conversación, porque son las dos de la madrugada y nos hemos ido del tema.
Apagamos la luz de nuevo y el canto del búho sigue dando por saco, insistente en mitad del silencio.
Pienso que lo bueno de la ciudad es que tú colocas un búho en mitad de la calle de Huertas un viernes por la noche y gracias a esa cultura del botellón y de la libertad de horarios de los bares que mi santo tanto denigra, ese búho es que pasa inadvertido. Aquí te hace literalmente polvo: como una gota de agua que te cayera en la frente. Ahora es mi santo el que se eleva el colchón hasta quedar casi sentado:
—Ya está, se me fue el sueño —dice.
—No, si la culpa la voy a tener yo, no me hagas sentirme culpable, porque tú sabes muy bien que es el búho el que te está jodiendo —le contesto.
Él se da la vuelta y me da la espalda, pero yo sigo hablando, porque sé que me escucha:
—Es que, como tú eres de pueblo, no comprendes mis raíces; es que yo soy de Moratalaz.
—Eso ya lo hemos oído muchas veces —me dice sin volverse.
—Me da igual, pues te lo vuelvo a decir: soy de Moratalaz, y mi habitación daba a la carretera de Valencia, y para mí el ruido de los coches me recuerda a mi infancia. Igual tú en tu pueblo te dormías con los búhos, pero yo me dormía con los coches, y para mí son como las olas del mar; vamos, mejor que las olas del mar, me atrevería a decir…
Mis palabras son siempre como un narcótico para mi santo: se duerme. Y pensando en esa infancia bucólica en Moratalaz al pie de la autopista, me quedo yo también dormida, pero por poco tiempo, porque con la primera luz, la biodiversidad vuelve al ataque: el búho se ha ido y ha sido sustituido por unos pajarillos que chillan como locos.
Hay momentos en que comprendo a Charlton Heston. No digo matarles, pero pegar unos cuantos tiros al aire…