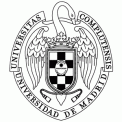Diez Negritos

«Ahora me encuentro impartiendo un taller de cuento chejoviano en Santander, pero hace unos años tuve un taller de escritura humorística en El Escorial y escribía cosas como esta…»
Estoy creando escuela. Después de cinco años de denunciar públicamente, desde esta sección, que a mí se me ninguneaba en las universidades de verano, al fin, una universidad ha reaccionado positivamente y me ha invitado a que imparta un taller a diez muchachos/as que desde los cuatro puntos cardinales de mi España han venido a escuchar a su diosa. Cierto es que la Universidad se ha tomado su tiempo: cinco años. Lo que yo dije en el Escorial al rector de la Complutense: en cinco años, hijo mío, me podía haber muerto. Otra pega que veo al tiempo que han tardado en invitarme es que a las universidades de verano y, no quisiera que se me malinterpretara, se va fundamentalmente a levantarte un rollete, o bien porque estás solo en la vida o bien porque, estando casado, estás atravesando un momento Lewinsky. Pero no es mi caso, queridos amigos, yo (a día de hoy) vivo en una continua luna de miel que envidian, a qué negarlo, todas las escritoras de mi generación, aunque cierto es que a veces hay sombras que enturbian la felicidad de un matrimonio, y no quisiera volver a sacar a colación a Evelio porque la herida sigue abierta. Regresemos al terreno literario: me propuse transmitir a mis discípulos la sabiduría que he ido atesorando desde que era bien niña (nueve años, concretamente) y escribí mi primer cuento, al que adorné con un simpático título: “El coronel no tiene quien le escriba”. Es que pasé mucho tiempo en cuarteles de la guardia civil, en casa de mi tío (el coronel), y la temática castrense, en mayor o menor medida, siempre ha estado muy presente en mi obra.
El cuento quedó, por cierto, el tercero en el concurso “Amo mi bandera” de las casas-cuartel de Castilla-la Vieja. Y si saco a colación este premio es porque, al igual que Mozart o Rimbaud, también fui niña prodigio. Lo que yo le dije al rector: para esto se nace o no se nace, hijo mío. Es una lotería. El caso es que era tal la idolatría que me dispensaban mis diez discípulos que a los dos días ya imitaban a la perfección mi enigmático estilo, con lo cual he descubierto en mí misma unas asombrosas dotes pedagógicas. Una de mis becarias (una joven listilla) apuntó que tal vez esa facilidad con la que imitaban mi obra venía de que mi estilo era A, B y C. La dije: mira, bonita, te vas a salir un ratito al pasillo a reflexionar. Al hilo de este desagradable incidente estoy pensando escribir un ensayo sobre la eficacia del castigo físico en estudiantes universitarios. Algo que en algunas escuelas superiores japonesas se permite, con nada desdeñables resultados. Un amigo mío que estudió cocina japonesa en Tokio dice que si tu maestro te pillaba escurriendo malamente el arroz del sushi te pegaba una galla que te volvía la cara del revés, y que el alumno debía responder con sumisión: “Gracias, maestro”. Pero detengámonos en el lado positivo de mi curso: tengo diez alumnos que a día de hoy si me pongo mala o me voy a Nueva York me sacan del apuro. Lo que yo le dije al rector: “A ver qué escritora de mi generación puede decir que tiene a su disposición diez negritos, hijo mío”. Porque a los rectores a veces hay que hablarles así para que no se te suban a la chepa.