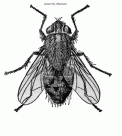El señor de las moscas
«Aquí tenéis, otra historieta más de aquella pareja de escritores disfrutando del verano en el pueblo más aburrido del planeta…»
Elvira Lindo
En este mundo desarrollado en que vivimos hay muchas formas de enfrentarse a esos insectos tan molestos que entran en las casas en verano. Vas a la droguería y pides una de esas cosas que se enchufan o un buen fluflú. Luego uno pasa el cepillo, recoge los cadáveres y sanseacabó. Pero si una persona (yo, por ejemplo) está casada con un hombre de procedencia rural (no quiero señalar) el asunto se complica, porque en la genética de las criaturas del campo va incluida una predisposición al matamoscas (no sé si Arzallus tiene algo escrito al respecto). Incluso, y no quiero exagerar, me atrevería a decir que el dedo corazón y el índice los tienen preparados para empuñar un matamoscas o en su defecto un periódico atrasado, si el niño rural acaba forjándose una buena posición en la vida. ¿Por qué? Porque la gente de campo es desconfiada y eso de acabar con los bichos con un veneno les parece una mariconada. Los quieren bien muertos.
Mi santo, por hablar de alguien cercano, pasa revista todas las noches antes de acostarse. Se pone supertécnico. Mira detrás de la cortina, por los rinconcillos… Yo le digo:
—Eso, mátalos ahora, antes de que me acueste, que luego no quiero números.
Me quedo en el salón y le oigo pelearse con el periódico contra las paredes. Bueno, pienso, no bebe, no se droga, paga a Hacienda, habrá que pasarle por alto estas cosillas de origen genético que tiene. Luego le oigo gritar:
—¡Cariño, ven, que ya he acabado con todos!
Y entonces paso yo al cuarto, como una reina, aunque sé (lo sé, lo sé) que en ese momento precioso en que uno empieza a dormirse el individuo que reposa a tu lado pegará un brinco y encenderá la luz:
—Perdona, pero es que hay uno que ha debido de colarse y como no lo mate el cabrón no me va a dejar pegar ojo.
Ese ser (humano) que se sube a la cama con el periódico en la mano, que casi me pisotea, es el mismo con el que yo tengo firmado un contrato de amor, me digo para no perder la paciencia.
—Por favor —advierto—, no me lo vayas a matar por encima de la cabeza, que sabes que me da mucho asco.
—Lo mato donde lo pille, cariño, eso es algo que no se puede prever.
Eso sí, el tío tiene puntería, y, más tarde o más temprano, acaba con él, apaga la luz y después de decir: «Si a ti te acribillaran los mosquitos como hacen conmigo no pondrías esa cara», se queda frito al instante, y yo, un poco desvelada por el rencor, me pregunto si algún día podré convencerle de que hay métodos más sofisticados y menos violentos.
En algo tiene razón: a mí los mosquitos no me tocan. Ése es un asunto que siempre acaba saliendo en las cenas veraniegas de matrimonios. Uno dice: «A mí me fríen los mosquitos, y a ésta es que ni la huelen». Cuando un hombre dice «ésta» está hablando de su mujer, y aunque parezca que le está faltando al respeto, no es así de ninguna manera, ése es el tipo de matrimonios que duran toda la vida. No sé por qué pero así es. En casi todas las parejas hay uno al que le pican los mosquitos y otro que se salva. Y les gusta comentarlo en público. Esto no pasa sólo con las parejas heterosexuales, si uno se va a Chueca u otros barrios gay de las distintas comunidades del Estado español, podrá escuchar a alguna pareja gay o lesbiana hacer público ese secreto. Y eso es bonito porque normaliza la vida de las distintas opciones sexuales de la sociedad.
También hay parejas a las que les gusta compartir con los demás asuntos de movimiento intestinal, pero vamos, yo tengo un nivel y para mí, ves, esos temas ya no tienen gracia. Francamente.