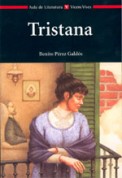Sobre Tristana y La Loca de la Casa
Varias veces ha llegado a mi vida Tristana. La primera de ellas en mi adolescencia. A pesar de que yo me consideraba a mí misma extremadamente audaz para mis dieciseis años, no debía de serlo en absoluto, porque la palabra “deshonra”, que alienta toda la historia de esta heroína, no alcanzó en mi juvenil entendimiento su sentido real y di por supuesto que, en la época galdosiana, bastaba con una joven compartiera su vida con un viejo, que no era ni su abuelo ni su padre, para ser, a los ojos de la sociedad, una mujer deshonrada. Al no ser Galdós un escritor explícito en el asunto que más peso tiene en la novela, el sexual, no comprendí la verdadera dimensión de las relaciones entre los personajes.
Tristana volvió a mí hace unos quince años, en uno de esos veranos en los que uno decide entregar las horas de plácida pereza calurosa a un solo escritor, y anduve por los terrenos de Don Benito casi en exclusividad. Esta segunda vez fui, por supuesto, absolutamente consciente de lo que estaba leyendo, y me sentí, no exagero, conmocionada. La historia de Tristana, la joven que queda, a petición del padre de la niña en su lecho de muerte, bajo la protección del “generoso” don Lope, me sacudió de esa manera en que sólo contados personajes irrumpen en nuestro corazón, trastonándonos el ánimo como si, en vez de tratarse de invenciones novelescas, fueran seres de carne y hueso, que dejaran la puerta abierta a ese futuro que va más allá de la última página del libro, provocándonos una ansiosa necesidad de indagar en cualquiera que sea su destino real. Llevo años indagando sobre Tristana y, con el tiempo, he satisfecho más curiosidades de las que realmente esperaba saciar.
No entraré a calibrar qué porcentaje de realidad hay en el personaje; ese es un terreno cansino, un debate que, por cierto, detestaba Leopoldo Alas Clarín, probablemente, por haber sufrido en sus carnes la burda interpretación literal con que los contemporáneos de una obra suelen juzgarla. Tristana es Tristana, no hay otra como ella, su figura se nos presenta nítida y soberana, está con pleno derecho en este mundo, no necesita mujeres reales que la inspiren para existir y emocionar cada vez que la sentimos en sus páginas. Pero es natural que, siendo Galdós un hombre tan arrebatadoramente vividor de su tiempo, no podamos evitar una reflexión sobre la manera en que el escritor se nutrió de su propia experiencia amorosa para dibujar uno de sus personajes femeninos más complejos: una mujer que parece haber andado (de verdad) por las calles de Madrid, haber amado (de verdad) en buhardillas de artistas y haber sufrido (en sus carnes) los azotes del amor y de la propia época que le tocó vivir.
Cuando nuestro hombre escribía Tristana, en 1891, acababa de terminar una relación de camaradería amorosa con la escritora Emilia Pardo Bazán y había iniciado otra con una joven, aspirante a actriz, llamada Concepción Morell, Concha. Es frustrante comprobar cómo, siendo Galdós uno de nuestros escritores más prolíficos y notables y habiendo vivido en un pasado no demasiado lejano, su biografía nunca ha sido fácil de reconstruir. Algo influye, por un lado, la proverbial pereza española para seguir y conservar el rastro vital de sus grandes hombres, a lo que hay que añadir que Galdós, tan entregado a construir una inmensa galería de personajes, fue muy reticente a contar algo de su propia vida. Como dijo Clarín, que se negaba a aceptar que no existiera más historia de su amigo que la que se deduce de sus creaciones de ficción: “Sí la tendrá, pero la tiene bajo llave”. Con la paciencia del paleontólogo y la entrega de un amante apasionado de la literatura galdosiana Pedro Ortiz-Armengol armó la biografía a la que podemos acudir si queremos seguir los pasos del inquieto Don Benito. Su peripecia vital ha sido rastreada a través de los testimonios de sus amigos (no tantos como pudiera esperarse a pesar de haber sido un hombre rico en relaciones sociales) y de las cartas que le mandaron algunas de sus amantes, que él tuvo cuidado en guardar escrupulosamente y que constituyen ahora uno de los principales tesoros de los centros dedicados a su memoria. Las cartas de Doña Emilia son bien conocidas; las de Concha se encuentran en la Casa-Museo de las Palmas y han sido ampliamente analizadas por el profesor Gilbert Smith, aunque tengo la sensación de que no gozan de la misma popularidad que las de la Pardo Bazán, por tener ésta última un interés propio, no subordinado a la figura del gran hombre. Sin embargo, las palabras escritras de Concha son tremendamente interesantes porque guardan una estrecha relación con la creación del personaje de Tristana.
Aunque sólo fuera por el abultado número de amantes del que tenemos noticia, Don Benito tenía muchas razones para actuar y escribir con discreción e hizo lo imposible por despistar a esos lectores cercanos que intuían sus andanzas, desdoblándose, para ello, en los dos personajes masculinos de la novela, Don Lope y Horacio. Don Lope, un solterón cercano a los sesenta años, que continúa siendo seductor y atractivo, presume, sin sonrojo, de haberse colado en la cama de mujeres de todas las clases sociales y condiciones, casadas, viudas, monjas incluso. Don Lope, que en sus relaciones amistosas es un hombre de buen corazón y generoso, pierde sus escrúpulos con las mujeres y no le importa robarles la dignidad o recurrir al engaño con tal de sacar lo que él anda buscando, la conquista sexual. Eso es exactamente lo que ocurre con Tristana. La inocente se ve en los brazos del cincuentón sin tener recursos ni económicos ni personales para evitar una seducción tramposa. La deshonrada Tristana, a la que los vecinos no saben si definir como hija, amante, o esposa, se ve unida a su protector por el lazo más fuerte posible, el de la indefensión. Una tarde, paseando del brazo de la críada Saturna, Tristana conoce a Horario, un joven pintor con un historial de desamparo tras de sí que los convierte casi de inmediato en almas gemelas. Después de los paseítos por los arrabales madrileños acabarán teniendo una arrebatada historia de amor en lo que ella llama “el palomar”, la buhardilla que sirve al artista como estudio.
En la historia real, la diferencia de edad entre Don Benito y Concha era más corta; el escritor tenía 48 años y la aspirante a actriz 29. Cuando Galdós conoce a la aspirante a actriz ésta vive protegida por un hombre mayor al que llama “papá”, pero se las apaña para verse a escondidas con el escritor en “el palomar”, una buhardilla que Galdós alquila para encontrarse con ella. Don Benito se quiere ver a sí mismo, sin duda, como el joven Horacio; de hecho, Concha le define en sus cartas como “pintor de cuerpos y almas”, pero no cabe la menor duda de que su estilo de vida tiene más cercanía con la actitud donjuanesca del viejo Don Lope que con el inocente artista. En boca de don Lope pone Galdós toda una teórica sobre las razones que le han llevado a predicar una empecinada soltería, las mismas que defendió el escritor durante toda su vida, aunque el narrador de la novela se permite, qué ironía, afearle la conducta a Don Lope por esa falta de pasión verdadera hacia las mujeres que seduce. Gran pasión sexual,, pero pocas ganas o ninguna de comprometerse y formar una familia. Eso sí, no se le puede achacar al escritor el espíritu fanfarrón del tenorio Don Lope que le hacía presumir abiertamente de sus conquistas; muy al contrario, el pobre Galdós vivió angustiado ante la idea de que se hiciera pública su complicada vida sentimental y esa tendencia al secretismo le llevó a comportarse, según testimonios, de manera marrullera, pagando aquí o allá a aquellos que podían irse de la lengua o que le amenazaban con desvelar sus secretos.
No estoy esforzándome en buscar paralelismos ni recurriendo a psicologismos fáciles: es el mismo Galdós el que le asegura a Concha que la protagonista de la novela que está escribiendo está inspirada en ella. Todo eso lo sabemos de mano de su amante, gracias a las más de novecientas páginas que dejó la actriz en cartas; por otra parte, no hace falta ser muy perspicaz para apreciar el parecido entre las letras que el personaje de Tristana le manda a su pintor cuando éste se marcha a Villajoyosa y las que Concha dedica al retratista de almas. En algunos casos, están casi copiadas, como si Galdós, a pesar de su tozuda discreción, no hubiera podido evitar la tentación de calcar la prosa real de su amante, que tiene, desde luego, mucho jugo, y define a una mujer apasionada, orgullosa de ser la amante del autor de “El doctor Centeno”, despreocupada por casarse, con veleidades artísticas y algunas frases tremendamente expresivas sobre el destino común de las mujeres, un destino en el que sólo se barajan tres posibilidades: “o casorio, o teatro, o lo otro”. El escritor hace que pasen las palabras de su amante a la boca de su Tristana.
No es extraño que Galdós aprovechara este material que le venía de primera mano. Para qué inventar, cuando la realidad te ofrece un fruto tan fresco. Los personajes del novelista desbordan autenticidad, el lector no puede imaginarlos sino vivos y eso, sospecho, debe ser la consecuencia de que todos ellos estuvieran dibujados en gran medida con trazos del natural. Las mujeres de Galdós llegan a la condición de heroínas no porque protagonicen actos extraordinarios sino por enfrentarse a la misma vida que les ha tocado en suerte. Galdós las comprende y las admira, mucho más de lo que parece comprender o admirar a los personajes masculinos, lo cual no deja de ser chocante, si tenemos en cuenta que en algunos momentos se diría que está señalando en algunos hombres de sus novelas los pecados de su propia actuación personal: la búsqueda compulsiva de novedades eróticas. Algo en lo que Galdós fue tan prolífico como en la propia escritura.
La tercera vez que he leído Tristana ha sido con motivo de la escritura de este prólogo. Avanzaba por sus páginas sabiendo ya lo que me esperaba, antipándome a los acontecimientos, y sin embargo no he dejado de sentir la felicidad del hallazgo inesperado. Es tan poderosa la maestría de Galdós, tan fino el encaje, que logra disfrazar con un lenguaje siempre decoroso aquello que es, por encima de otras tantas cosas, una brutal novela erótica. El erotismo de las tres Tristanas que recorren la historia me saltó de pronto a la vista: la vulnerable condición de la joven huérfana que se ve amparada y seducida por la palabrería del viejo conquistador; la que luego lo desdeña y lo desprecia físicamente cuando encuentra al hombre joven con el que hacer el amor, y aquella Tristana mística, que se ve obligada, en un triste tercer acto, a regresar al anciano al ser amputada su belleza por la adversidad. Galdós expresa de manera tan sutil este desvergonzado argumento que el lector no encuentra la procacidad si no es leyendo con hondura la novela, pensando más allá de lo que el escritor sólo sugiere. El erotismo bulle en el fondo de la historia sin salir nunca a la superficie; esta contención es voluntaria y es una constante en el universo galdosiano. Él la defiende y con qué firmeza en una carta que escribe a Clarín tras la lectura de La Regenta: “toda vida humana, como la tierra sobre sus polos, gira sobre el pivote del acto de la reproducción de la especie; pero así como la cultura disimula este hecho, la literatura debe ofrecer una veladura semejante. Y crea usted que es de mucho más efecto en el arte disimular el papel que la fornicación hace en el mundo que patentizarlo con tanta sinceridad. Hay en la obra de usted demasiada lascivia”.
La verdadera novela, la que ha llegado a mis manos en esta tercera ocasión, fue la que leyeron los ojos de Luis Buñuel, a tenor de los que nos ofreció en su película. Entendió como nadie el deseo erótico desconsiderado, amenazante, acaparador, senil, egoísta, celoso, con el que Don Lope quiere poseer a la joven; la naturaleza contradictoria de ella, la inocente que se rinde ante los encantos de su viejo protector queriéndole primero, detestándole después y aceptándolo finalmente, y el amor sincero y honesto de Horacio, que se esfuma cuando la enfermedad arrebata a su amante parte de sus encantos.
Desde la primera aparición de Tristana siento que me invade el presentimiento de ese castigo que la vida impone a los inocentes. No estoy en absoluto de acuerdo con Doña Emilia, quien consideró que el triste final de Tristana era un enmendarle la plana a un espíritu libre. Estoy convencida de que el Dios-Galdós no quiso someter a su criatura una prueba tan cruel con fin de devolverla al camino de la virtud. Al contrario, a pesar de las complejas ataduras con las que Don Lope acogota a su niña Tristana, el autor deja que escuchemos la voz de su heroína con toda claridad. Ahí están las ideas de amor libre (podemos llamarlo así) de la joven, su defensa nada convencional de las relaciones sentimentales, las ambiciones artísticas que la asaltan o el deseo de aprender: “… mi pobre mamá no pensó más que en darme la educación insustancial de las niñas que aprenden para llevar un buen yerno a casa, a saber: un poco de piano, el indispensable barniz de francés y qué sé yo…, tonterías. ¡Si aun me hubiesen enseñado idiomas, para que, al quedarme sola y pobre, pudiera ser profesora de lenguas…!”. ¿Hay mayor declaración de principios que ésta? Tristana ve truncados sus sueños, pero casi me atrevo a asegurar que no es un deseo moralista lo que mueve Galdós a condenarla a la desgracia. Lo que destruye a la soñadora joven es el mazazo de la enfermedad, por un lado, y la postergación que padecían la mayoría de las mujeres de su época cuando por las causas que fueren no llegaban a formar una familia. La mezcla de las dos cosas.
Sabiéndose modelo para Tristana, ¿qué pensaría Concha Morell del final del personaje? Porque incluso los precisos rasgos físicos con los que Galdós define a la protegida de Don Lope parece que eran los de la joven actriz: boniquilla, rubia, esbelta, tan blanca de piel que casi resplandecía. Cuando la novela se publica, en 1892, la relación entre el escritor y la actriz ha entrado en crisis. Las cartas de la joven nos hacen intuir un aborto o la amenaza de un embarazo indeseado y son constantes sus quejas sobre una carrera que no acaba de cuajar a pesar de los intentos del escritor porque alce el vuelo. Don Benito se angustia con esa mujer de vitalidad nerviosa que no cuadra en absoluto con el temperamento evasivo y gatuno del novelista.
La Pardo Bazán se quejaba del redundante destino trágico de todas las heroínas del XIX. Más allá de consideraciones ideológicas, no hay que dejar a un lado que Doña Emilia debía sentir escasa simpatía hacia un personaje que estaba inspirado tan claramente en la bella mujer por la que el escritor la había sustituído. De hecho, la escritora no desaprovechó la oportunidad de criticar el trabajo de la actriz cuando tuvo ocasión. En un artículo en el que reseñaba Realidad, una novela dialogada en la que, rizando el rizo, Don Benito tomó como modelo para la protagonista a Pardo Bazán y maniobró para que le dieran un papelito a su amante, la escritora se despacha a gusto con la pobre Concha, que parecía tener más talento para escribir cartas que para interpretar.
Dicen que, como respuesta a esa crítica que tachaba el final de Tristana como moralista, Galdós escribió La loca de la casa. Para esta historia el autor eligió ese género híbrido de novela dialogada al que le terminó cogiendo el gusto, porque le ayudó a meter un pie en un mundo, el teatral, que hasta entonces se le había resistido. Aunque ambas obras, Tristana y La loca de la casa, comparten un interés común, el de la subordinación a la que la sociedad de finales del XIX sometía a las mujeres, no encuentro en ellas una misma naturaleza literaria. La loca de la casa respira un aire mucho más ligero, tiene momentos decididamente cómicos, pero, a pesar de la crítica social que se desprende en éste como en todos los textos galdosianos y de la piedad con que Galdós dibuja siempre a sus personajes (a los buenos y a los mezquinos), no hay en esta obra la hondura ni la melancolía que destila su heroína novelesca. En La loca de la casa, una mujer, Victoria, que está a punto de vestir los hábitos, “sacrifica” su fe para hacer un casamiento que saque de la pobreza a su familia. Con inteligencia, con astucia, Victoria consigue llevar al zopenco de su marido -un indiano que fue antiguo criado de las tierras en que su padre, casi arruinado, malvive- a su terreno, le fuerza a ser generoso y acaba manejando, aunque sea solapadamente, las riendas de su fortuna.
No sé si La loca de la casa satisfaría los principios feministas de Doña Emilia, pero, leída con perspectiva, el desenlace es tan feliz como poco realista. La victoria de Victoria es alegre, humorística, casi sainetera y los diálogos, llenos de ingenio, llevan al lector a la risa en bastantes ocasiones. Es el sentido del humor galdosiano, una constante en la obra de Galdós, apegado a su obra y a su personalidad (así lo señalaban sus amigos) y que, sin embargo, ha quedado enterrado bajo el manto de escritor decimonónico y rancio que le tejieron sus detractores. Leer a Galdós, visitarle cada cierto tiempo, es encontrarse una y otra vez con este tremendo malentendido que, tristemente, ha calado, logrando que las más de las veces se le juzgue sin leerle y, otras tantas, no se le tenga la consideración que merecería. Una injusticia que a los amantes de su literatura, que también somos mucho, nos duele, como si se estuviera profanando la memoria de un padre.
Volviendo a Tristana, a Tristona, como firma la pobre enferma (y como firmó Concha en alguna ocasión), es tan densa en su brevedad, que aun pudiéndose leer en una sola tarde, el lector siente haber penetrado en una vida entera. Tiene una cualidad de novela moderna. Es sintética y honda. Los amantes de esta heroína deberíamos acercarnos a ella cada diez años, dejando que el cambio que el tiempo ha provocado en nosotros nos conceda la oportunidad de disfrutarla cada vez con una nueva mirada.
La deshonra, esa fue la palabra que se me fijó latente en algún lugar del recuerdo y que no penetró en mi lectura adolescente con la nitidez con la que mis ojos treintañeros la captaron. La deshonra, dice Tristana en varias ocasiones, con dignidad y con pena hacia sí misma, con la resignación de los fuertes. La deshonra es su palabra. Ahora, esa palabra me sacude con toda su fuerza, en ella está contenida toda la pesadumbre que una mujer debía soportar cuando era la deshonra lo que la definía a los ojos del prójimo. Tristana lleva escrita su derrota desde el principio, el lector la presiente, la teme; esa desgracia está en su propia alegría, en la exaltación del amor que de pronto encuentra y al que se entrega sin tapujos y sin boberías, como una joven moderna y apasionada, que quiere disfrutar del sexo, del arte, de todas las cosas que le escatimaron y no le permitieron aprender por ser mujer. Galdós conoció a criaturas como ella de primera mano. Concha Morell escribe al novelista cuando su amor está ya en las últimas: “me quedaré en la estacada, como Tristana”. Fue una estacada vengativa la de Concha, nada que ver con el final resignado de la heroína de ficción. La actriz, de complicada psicología, movida por el rencor y la desesperación, acechó durante gran parte de su vida al escritor, difamándole y consiguiendo que su abandono se hiciera público. De tal manera se fijó en la memoria colectiva este penoso episodio de la vida del escritor que los supuestos pocos escrúpulos de Galdós hacia la pobre chica de Santander han quedado impresos hasta en las memorias de Don Pío Baroja.
Galdós, a pesar de reprender, a través del narrador, a Don Lope (en un intento tal vez de distanciarse del personaje del viejo abusón), también lo comprende y le concede cierta bondad. Esa es otra de las constantes galdosianas: la presencia de un narrador compasivo, que entiende el material innoble del que están hechos los seres humanos, propensos a veces a la maldad y la bondad casi a partes iguales. Don Lope no puede evitar su naturaleza promiscua, es más fuerte que su voluntad. Es infiel y posesivo. Huye del matrimonio como de la peste. ¿A qué se debe esta actitud comprensiva del autor hacia ese viejo Tenorio que en ningún momento esconde su personalidad narcisista y que parece, en el fondo, alegrarse de la desgracia de amada con tal de tenerla bajo su dominio? Es innegable que Don Lope comparte con ese inquieto sentimental que fue Galdós la falta de encaje en la época que le tocó vivir. A pesar de las ventajas con las que contaban los varones por el simple hecho de serlo, tampoco un hombre podía ser del todo libre en un mundo de mujeres atrapadas. Puede que Galdós, sin perdonarle a Don Lope la inaceptable maniobra de la que se vale para robarle la honra a la inocente Tristana, entendiera su aversión al matrimonio y la vocación por el amor libre.
Galdós es el viejo don Lope, lo es aunque por momentos lo deteste: atractivo como él en la edad madura, reticente a la vejez, amante de cien mil mujeres, alto, enjuto, “con ojos oscuros que brillan por inteligencia y bien natural”, como lo describe su amigo el escrito ruso Pavlovsky. Galdós desea ser Horacio, el artista del palomar, el que se entrega sin reservas a Tristana y está lleno de nobles intenciones hacia ella. Pero también, por supuesto que sí, Galdós es Tristana. Cómo si no entender la empatía que siente hacia el personaje, la fuerza y la dignidad que le concede en los momentos álgidos del amor y en los bajos de la enfermedad; a Tristana le concede la inteligencia, la dulzura, la idea, extravagante para la época y más en labios de una mujer, de que el único lazo que debe unir a dos amantes ha de ser el mismo amor y no las convenciones. Galdós está en Tristana más que en ninguna otra criatura que haya creado: él, al igual que ella, deseó ser libre para amar a mujeres libres que pudieran expresarse de la misma manera arrebatada que su heroína sin que la vida las castigara arrojándolas a la desgracia. ¿Quién si no está detrás de estas palabras?
“No sabré amar por obligación; sólo en la libertad comprendo mi fe constante y mi adhesión sin límites. Protesto, me da la gana de protestar contra los hombres, que se han cogido todo el mundo por suyo, y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar…”
Por último, quisiera permitirme una última especulación (discutible) sobre la muchacha deshonrada. Tristana, tras de la cual está Galdós, su creador, tiene un motivo más fuerte que la enfermedad o el abandono del amante para entregarse a la vida mística o meditativa. Nuestra heroína, mucho antes de quedar tullida, antes incluso de que Horacio se vaya de viaje, intuye que ese amor no está hecho a su medida. Tal vez ninguno. De alguna manera, el cuco de don Lope, que la enjauló para disfrutarla él solo, inculcó en su protegida unas ideas que, para las mujeres de esa época, son extravagantes: el amor sin ataduras, la negación al matrimonio. Él teorizaba sobre la libertad de amar pero está claro que lo hacía para justificar su descarado abuso y el sometimiento de ella. Y ella, aún sintiéndose presa, asumió la teórica no como amante pasiva sino como alumna aventajada. El resultado es una Tristana idealista que no halla consuelo en la realidad sino en su representación romántica. El arte, la música, Dios, la meditación. No hay hombre a la altura de Tristana, pero no hay cárcel tampoco que la encierre. Es un espíritu libre. Tan libre, que doña Emilia no entendió que ese final tan discutido no describe sino a un pájaro que, aun habiendo perdido un ala, vive fuera de la jaula.